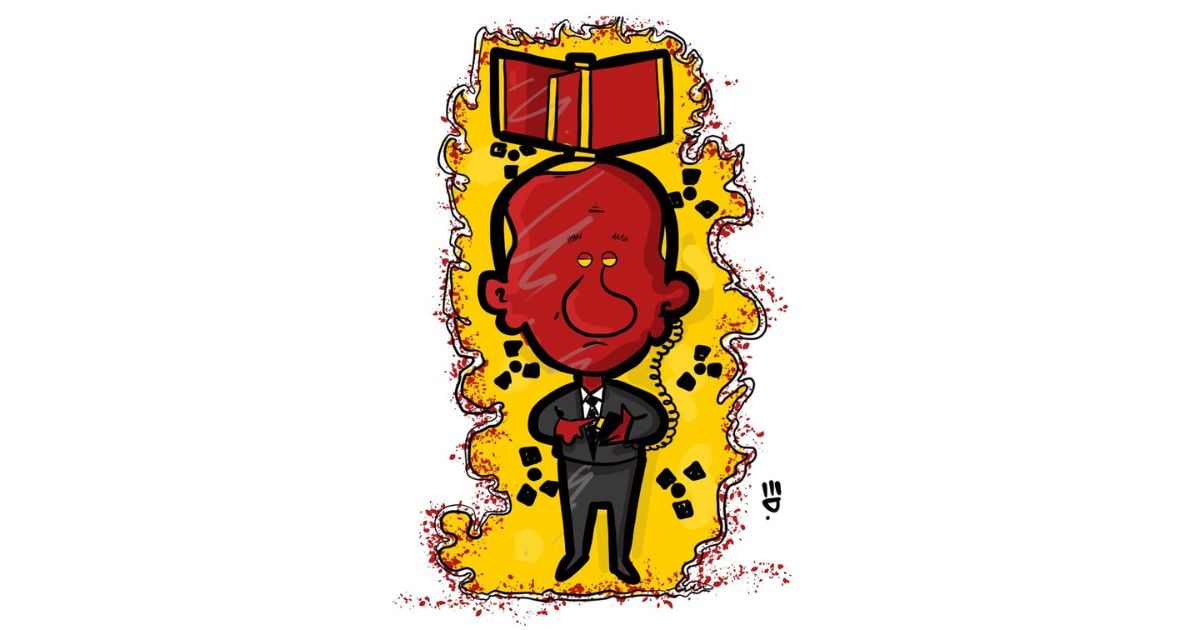Juany es peluquera, está casada y tiene tres hijos. Nació en el estado Sucre y residía en Caracas antes de sucumbir al llamado de un supuesto sueño colombiano, versión tropical del americano. Tiene cuarenta y dos años, es alta, usa vaqueros ajustados a un trasero alargado y lleva el cabello negro planchado, con rayos castaños. No es bonita, pero decididamente agradable, lo que acaso deba a su personalidad espontánea. Dice que inicialmente tuvo la oportunidad de venirse a Colombia, aquí, a Barranquilla, pero que todavía “la situación no estaba tan brava” y que entonces no quiso dejar a los “niños” solos: el mayor tiene ahora 24, el siguiente 23 y la niña 15.
Joel, un amigo peluquero, excompañero de trabajo en Caracas, le propuso venirse ahora, hace apenas dos semanas. En vista de la situación, tomó la decisión de venirse con el propósito de enviar divisas a sus hijos y, quizá un poco también, a sus padres. “No es nada fácil —dice—. Tengo el privilegio de un pasaporte. Me lo han sellado para darme salida de Venezuela para Colombia. No todos los que han venido y seguirán llegando tienen este privilegio. Tuve que comprar tiquete vía aérea y eso me costó aproximadamente 500.000 bolívares (unos 25 mil pesos colombianos) hasta Maicao. Luego, por carretera Maicao-Barranquilla, otros 35 mil pesos. Acá en Colombia, en pesos, es más caro viajar por tierra que desde allá en avión. Me vine, con el trabajo ya asegurado gracias a mi amigo”.
Juany vive en una pequeña pieza alquilada con baño, en la que cabe una cama que comparte con Joel. Es ella, sin embargo, la que paga los 350.000 pesos que cuesta el arriendo. “Mi pensado no es quedarme”, dice atándose atrás la corta cabellera con una moña blanca, sin soltar la escoba con que barre las heces de una perra, Luna. "Me vine para ayudar a mi familia”. Le pregunto quiénes son su familia y me responde: “Mis hijos, mi esposo. Trato de ayudar también a mi madre”.
No dejó escapar el detalle del aseo del patio: “No estoy obligada a barrerle el popó y los meados a Luna, sino que he oído a la dueña de casa (una anciana fugada “milagrosamente” hace treinta años de los Estados Unidos, donde había sido retenida por tráfico de cocaína, habiéndole sido incautados cinco kilos) echar a un inquilino, según porque no lava las paredes del baño compartido. Trato de curarme en salud… Si no lo hago —agrega— lo más probable es que ella me eche a mí también”.
A esta misma casa llegó hace cuatro meses Alaín, un todero que repara licuadoras, cambia llantas, pinta fachadas de casas y asiste al pastor evangélico de la iglesia de en frente a cambio de una pequeña tajada de los diezmos. Quince días después llegó su mujer, embarazada de ocho meses y, tras ella, dos niños: la niña es de ojos ariscos y parece un animal recién atrapado, arrojada tras las rejas de su estrecha jaula en este zoo. El niño es tranquilo y receptivo. Los cuatro, sin contar al que venía en camino, dormían en la única cama de una pieza de casi dos metros por uno veinte, dividida del resto de la casa con paredes del cancerígeno asbesto. El hacinamiento no parece preocupar a la casera prófuga, al momento de pedirles que desalojaran, sino por el consumo de agua y demás. Se fueron a un tugurio de las afueras.
La localidad Norte de Barranquilla, particularmente entre las calles 68 hasta la 74 a lo largo de la carrera 43, antigua 20 de Julio, nombre que reciben dos de las grandes panaderías del sector (hay una tercera panadería de otro nombre) tiene sus aceras infestadas de niños y madres venezolanas, a veces con el padre, echados en el suelo, mendigando. Cada día están llegando más por decenas, afeando el de suyo deprimente paisaje urbano de una ciudad víctima de la rapiña e incuria políticas y del subdesarrollo. Su índice de inseguridad ha disparado las alarmas a nivel nacional en medios.
Justo el 19 de diciembre, un diario local publica la noticia de un hecho de sangre ocurrido la víspera a las 3:20 p.m. en el domicilio ubicado en carrera 1F No. 78-54, barrio Santo Domingo, que resumo así: Francisco Quiñónez Julio, un vendedor de aguacates, colombiano, 19 años, quien se había venido de Venezuela con una muchacha de apenas 7 con la que tenía una hijita de dos años, propinó ocho puñaladas a su compañera, que murió antes de ser atendida en las colapsadas salas del Hospital General de Barranquilla. Otro feminicidio que se suma en Barranquilla a las escalofriantes cifras en los últimos dos años. En el sector de panaderías que tengo dicho, esta vez en la calle 68 con carrera 43, hace dos meses el un aparcador de calle fue muerto a puñaladas por otro venezolano que le disputaba su trabajo, mientras el 13 de septiembre la abogada Yudis Yadira Olivella Daza, de 56 años, fue asesinada en su propia vivienda, carrera 26 B # 22-29, barrio El Concord, de Malambo, área metropolitana de Barranquilla, por los venezolanos Luis Enrique Orozco, 19 años, un menor de 16 hermano de éste y la mujer Estefany Luciana Barreto Guevara, de 24, en un hecho que, por la cruel brutalidad empleada y porque la abogada los tenía alojados gratuitamente, ayudándolos en otros aspectos, causó conmoción en la región y fue noticia a nivel nacional: de un golpe le fracturaron el cráneo mientras dormía, la estrangularon con la soga de la alberca y luego le propinaron tres puñaladas en el baño. Yudis Yadira es la mujer número 32 asesinada en 2017 en la ciudad.
En esta especie de vecindad del Chavo del 8 vive también Júner, un cocinero con trazas de homosexual vergonzante. Carlos, un judío ortodoxo que se largó luego de una discusión con el mozo de la anciana propietaria, afirma que otro venezolano, también cocinero, es el amante de Júner, basándose apenas en el hecho de haberlo visto “saliendo furtivo una madrugada de la habitación” de este otro, las luces del patio apagadas. Júner trabajó inicialmente en un restaurante del norte de la ciudad, luego viajó a Venezuela a resolver asuntos familiares y a llevar dinero, alimentos y ropita. Ha vuelto a esta misma casa y mientras lo llaman de un reconocido restaurante de comida mexicana se ha enganchado en un restaurante criollo de la carrera 38, por los lados del Club de Leones. Le digo que es un sector inseguro para él, especialmente teniendo en cuenta que debe trabajar hasta medianoche y venirse a pie hasta acá, cerca al estadio Romelio Martínez. “Yo deseo la plaza del restaurante de comida mexicana para aprender, porque no conozco esta cocina”. Es buen cocinero, al parecer, que trabajó en un elegante sitio del norte de la ciudad y fue él mismo quien renunció por la razón que tengo dicha.
Otro inquilino venezolano en esta casa es Elvin, un gordo velludo, siempre empapado en un sudor que uno adivina maloliente, sin arriesgar acercársele por algo desaseado en su aspecto que uno no consigue establecer, pero que lo sabe por instinto de asepsia. Es descuidado con el aseo en general. Ha habido líos aquí por su incuria: tiene entrada al único baño compartido de la “vecindad” desde su habitación, pero en entrando cierra la puerta que da al patio-comedor y al salir olvida dejarla abierta, dejando con incómoda frecuencia el baño cerrado para los demás con quienes lo comparte. Olvida bajar el sanitario, deja siempre el televisor de tubos sintonizado en los dos canales capitalinos colombianos de noticias más populares encendido, y así mismo las luces de la cocina, las del patio-comedor y por supuesto las de su habitación: sabe prender pero aún no ha aprendido a apagar las luces. Enciende la estufa a gas y deja abierta la llave mientras corta y pica los alimentos, de manera que queda encendida hasta más de diez minutos despilfarrando así sin razón gas, dinero. Pone el pollo congelado debajo de la canilla en el lavaplatos para que el chorro de agua lo descongele durante al menos media hora. No cierra la puerta de calle al entrar a veces a medianoche. Ello obedece a que el Estado venezolano cubre los gastos de luz, agua, gas y electricidad, pero no le enseñó a ahorrar servicios ni a asearse. No estudió porque la educación es de un Estado chavista que odia a muerte. Los noticieros colombianos que ve, así como CNN durante la noche hasta quedar dormido o narcotizado por sus malos olores, le avivan el rencor político, dándole toda la razón, la tenga que no, en su espera de que a Maduro lo parta un rayo, lo asesine la oposición o lo quemen en una calle de Caracas durante una guarimba y Capriles suba y haga de Venezuela el sueño que, mientras tanto, lo ha traído a Colombia.
El ritmo al que están llegando a Colombia inmigrantes venezolanos se duplicó en los últimos dos años. "Ocho de cada diez tienen como máximo educación secundaria y uno de cada cinco tiene menos de 11 años de edad”, dice un diario de la capital del país (03 de septiembre de 2017). Las cifras son pavorosas a diciembre de 2017. La calidad de la inmigración venezolana en Colombia es bastante irregular: así como cocineros o peluqueros y profesionales están llegando muchas prostitutas. Llegan guerreros, es decir, hombres de armas, que han estado en el Ejército del país vecino, en la Policía, vigilantes privados, delincuentes en potencia de diverso calibre.
Esta población parece que está empezando a ser reclutada por bandas criminales locales o están en vías de armar las propias (recuérdese las bandas de mafia inmigrante históricas en Estados unidos, la Cosa Nostra, por ejemplo). Quizá no tardaremos en ver capturas de venezolanos por tráfico de drogas y paramilitarismo. El Estado colombiano, en su afán por aparecer como una economía solvente en comparación con la “castrochavista”, les presta todo el apoyo del caso: afiliación a régimen de salud pública en un país donde esta ha colapsado, suministro numerosas toneladas de alimentos mientras niños colombianos han muerto por miles nada más en la Guajira. Ahora se habla de una multimillonaria partida para asistir a los inmigrantes para un año fiscal 2018 en que el aumento del salario para el obrero se incrementa en irrisorios 1.450 pesos, menos que el coste del pasaje en el transporte (en Barranquilla, pasaje de Transmetro queda en 2.100 pesos.)
El 19 de enero de 2018, a mediodía, un poderoso canal de noticias capitalino tituló “Capturados venezolanos por intentar robar a una mujer”. En la emisión se arrojó la cifra oficial de 200 personas del país vecino capturadas por riñas con nacionales y 241 por comisión de hurtos solo en Bogotá. Nadie tiene la menor idea de qué dimensiones va a alcanzar la inmensa bola de nieve de esta compleja situación binacional.