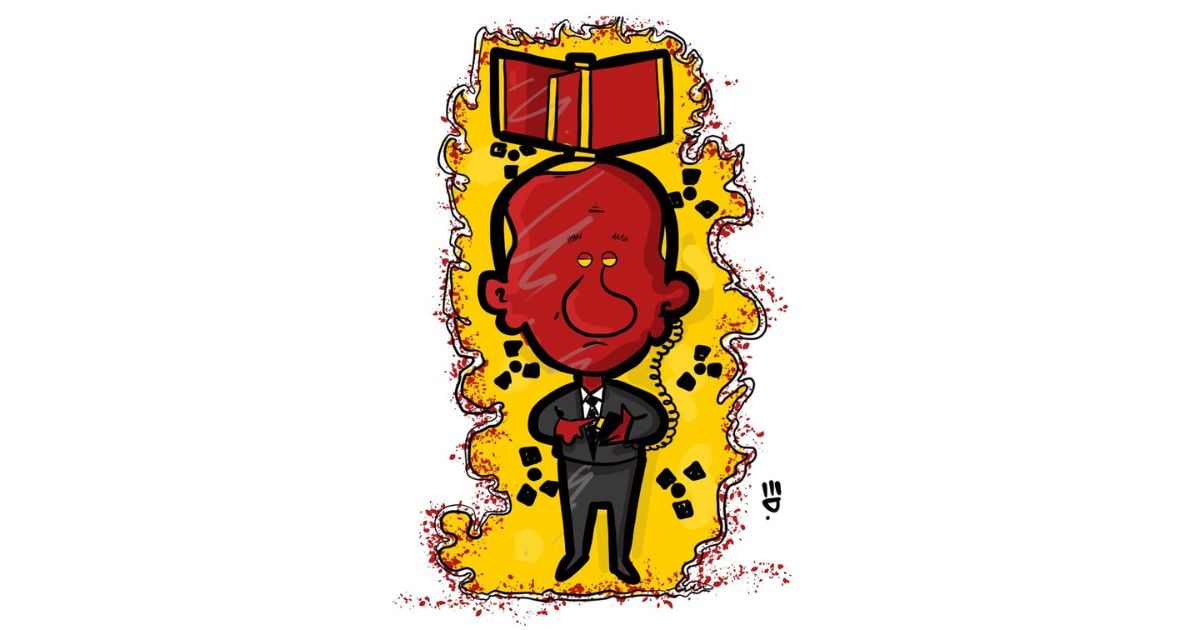Sorprenden las coincidencias en un país cada día más acostumbrado a las mentiras, a esas mentiras que coinciden y que por el orden circunstancial de los hechos muchas veces ignoramos o queremos ignorar para dejarle todo al azar.
El pasado miércoles 27 de diciembre, en el pueblo de Umuriwa, en Valledupar, se reunieron como lo relata el periodista Ricardo Silva “para ver cómo va el proceso” las familias de los tres líderes arhuacos presuntamente asesinados por dos miembros de un batallón militar –el Batallón La Popa– el 28 de noviembre de 1990. Veintisiete años después de los tres homicidios, veinte años después de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableciera la responsabilidad del Estado en los tres crímenes, la justicia castrense no avanza. Pero, respaldados por un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia, los hijos de los líderes se resisten a que los hechos se deshagan en el tiempo: a sus padres los mataron por defender un territorio que no ha dejado de estar en riesgo. Y aquí viene la coincidencia: el presidente Santos firmó en unas cuantas horas antes de aquel encuentro la ley que obliga a restaurar la cátedra que se eliminó de los colegios colombianos en 1994: Historia de Colombia.
Según el artículo 1 de la ley 1874 de 2017, que fue expedida el pasado 27 de diciembre, “La presente ley tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media, con los siguientes objetivos:
a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la Nación colombiana.
b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial.
c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país.
Si el devolver la cátedra de historia a los colegios resuelve una ausencia de 33 años no es menos cierto que nuestros niños vayan a recibir una clase de historia real a cómo sucedió, donde héroes y villanos sean tratados como tal, sin los eufemismos y adjetivos con los que nos acostumbraron a mirar tantos días de guerra en la que nuestros libros de historia se quedaron cortos y los maestros pecaron en su silencio.
Coincide la historia de los líderes arhuacos acribillados por soldados y las cientos de historias más dispersas por nuestra vasta geografía con un dolor en común, impunidad; esa en que la voz de los hijos de las víctimas buscan por todas las maneras que no se calle y la que seguramente no aparecerán en esas páginas de la historia contadas por maestros que se guiarán por un plan curricular obsoleto, anticuado y sin investigación.
A veces la historia no va acompañada de la verdadera justicia, de la forma real cómo sucedieron los hechos, sino de lo que determinan los editores que elaboran los textos escolares, donde el gobierno siempre se los deja a la libre competencia.
Como dice el filósofo y consultor en educación Francisco Cajiao, “si la memoria no se aborda de forma disciplinada y sistemática no puede haber pensamiento crítico y no es posible aproximarse a explicaciones que permitan superar los horrores del pasado o aprovechar los logros conseguidos en el tiempo”.
Sin el pensamiento histórico desde la infancia los pueblos estarán sometidos a creer ciegamente en lo que vendedores de sueños y fanáticos de todo tipo quieran imponerles y aunque la Ley establece una comisión asesora “para la construcción de los documentos que orientan el diseño curricular de todos los colegios del país”. El gobierno nacional debe reglamentar la composición y funcionamiento de esta comisión en un plazo no mayor de seis meses, no hay una garantía de construir identidad y conciencia crítica que se logra en la educación básica, más cuando nos acostumbramos cada día a las coincidencia de impunidad y falta de justicia, que es de lo que están llenos los días de este país.