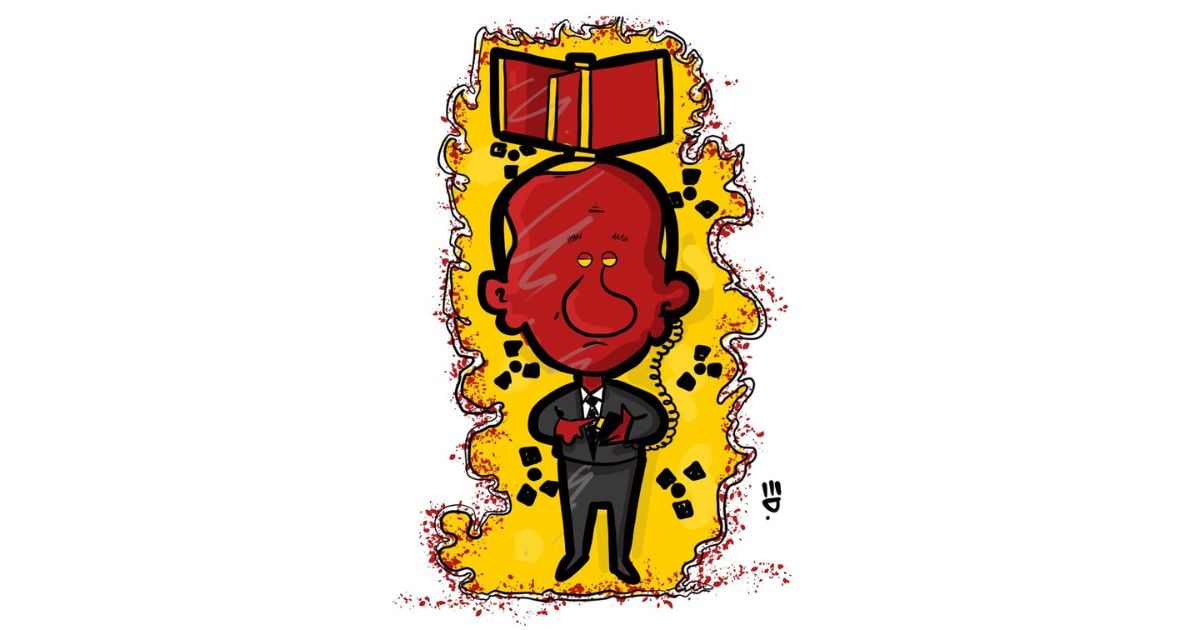Me llamó la atención la cara de complacencia con la que esta hondureña sostiene una baraja de billetes de curso legal. Imprimí la imagen y la pegué con cinta adhesiva en el estudio de mi casa, de modo que cada vez que levantaba la vista del computador tropezaba con ella. Días más tarde, coloqué al lado de la imagen una baraja de billetes colombianos a los que cada mañana, como en un ejercicio de meditación, contemplaba atentamente durante 5 minutos, igual que el que vigila la yerba con la fantasía de verla crecer. Los billetes no crecían; al contrario, se devaluaban internamente, pues cada vez se podía comprar con ellos menos cantidad de cervezas. Mi afecto también disminuía al ritmo de su autoestima. La idea era que yo algún día acabara sintiendo frente a mi dinero la misma complacencia que la señora frente al suyo. A lo mejor de este modo su cabeza y la mía conseguirían comunicarse telepáticamente.
Un lunes, tras el café del almuerzo, los billete se desfamiliarizaron de un solo porrazo. Durante unos segundos, no fueron más que simples rectángulos de papel pintado. Entonces desplacé mis ojos desde ellos hasta la imagen de la hondureña y sentí una comunión de orden místico con la mujer. Éramos la misma cosa y estábamos descubriendo a la vez lo absurdo del consenso mundial establecido en torno al dinero que, según los expertos, no tiene otro respaldo que el de la confianza. La experiencia, como todos los arrebatos de este tipo, duró poco. Ignoro qué podría adquirir ella con sus billetes. Los míos daban para una botella de aguardiente y un desayuno en la panadería del barrio. El cálculo económico finalmente había interrumpido la hermandad entre su cerebro y el mío…