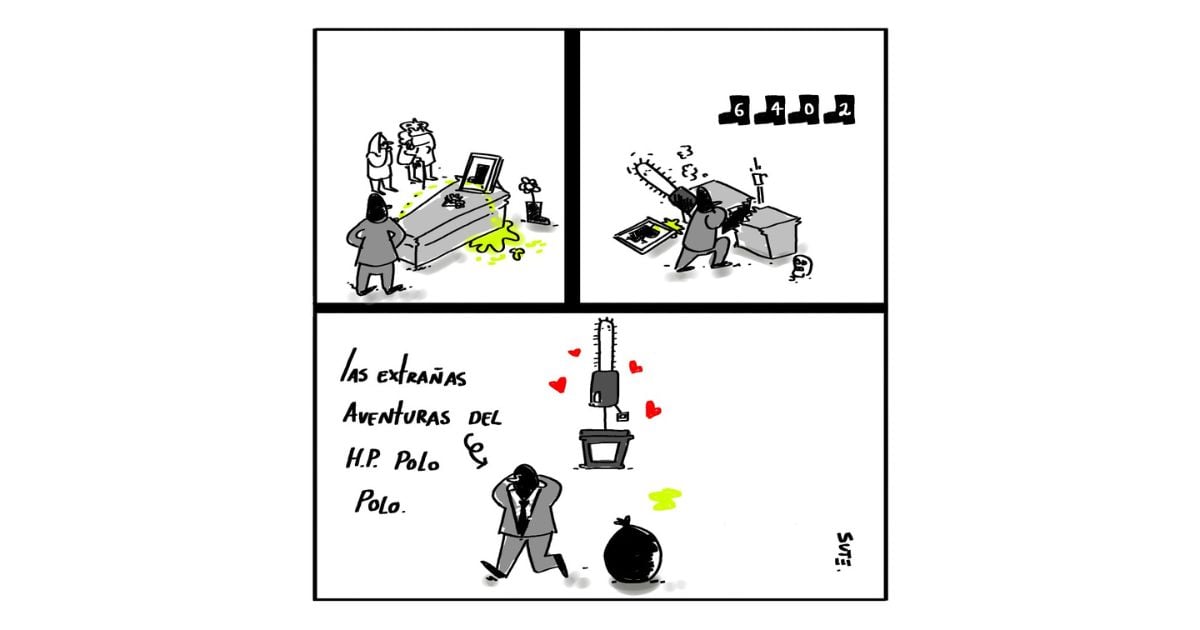Sonia Osorio, la bailarina que llevó triunfalmente el mapalé, el bambuco y la cumbia de Colombia a todos los países del mundo, nació en Bogotá el 25 de marzo de 1928, pero desde los ocho meses vivió en Barranquilla, al cuidado de su abuela, la próspera empresaria Elvira de Saint Melo, quién tenía una fábrica de maquillaje. Allí creció como una reina, libre, consentida y salvaje. Entre danzas y arrumacos. Como hija, nieta y bisnieta única, toda la casa familiar giraba alrededor suyo.
Pero a los nueve años fue obligada a mudarse a Bogotá con su padre Luis Enrique Osorio y su madre Lucia, lo que fue un verdadero trauma para ella: pasar del pechiche sin límites, los colores y la música de las casas amplias y luminosas del barrio El Prado, al frío y el gris capitalino.
Su madre era pianista e hija del director de la orquesta sinfónica; su padre fue un hombre súper dotado, educador, sociólogo, comediógrafo, novelista, músico y poeta, y uno de los fundadores del teatro colombiano. Gran amigo del presidente venezolano Rómulo Betancourt, llevó su trabajo a múltiples escenarios del mundo entero. Sobre esta privilegiada plataforma se educó Sonia, quién tuvo la inmensa fortuna de disfrutar, de manos de su padre, de una esmerada formación intelectual. A donde quiera que iba, estudiaba baile, llegando a ser discípula personal de Madga Brunner, primera figura del ballet de Viena.
Se casó a los 16 años en Barranquilla con el industrial y cónsul alemán Julius Siefken Duperly, y fue madre a los 17 años. En este primer matrimonio tuvo dos hijos: Kenneth y Bonny. Llevaba casada ocho años, con una mala relación de pareja, hasta que una noche su vida cambió para siempre. Se encontró a la salida del Cine Metro con el industrial barranquillero Pedro Obregón y su hijo Alejandro, y el primero le sugirió al novel pintor: “¿Por qué no retratas a esta mujer tan linda?”. Alejandro respondió que sí, sin pensar, y nadie imaginó lo que esa inocente propuesta traería consigo.
Alejandro había nacido en Barcelona en 1920, y era nieto, por línea materna, del alcalde de esa misma ciudad catalana y de un banquero inglés, y su padre Pedro era el dueño de textiles Obregón y pariente de los Santodomingo. Tuvo la educación típica de la altísima elite social inglesa, muy fría, muy rígida y estricta, alejado de sus padres, vestidito de marinero, con nodriza e institutrices alemanas y francesas. Nada presagiaba al pintor rebelde y revolucionario que sería.
Fue nombrado muy joven vicecónsul en Barcelona y en ese cargo conoció a la que sería su primera esposa, Ilva Rash, hija de su jefe, el poeta y cónsul Miguel Rash-Isla. Se casaron en 1943 y se instalaron en Barranquilla en 1945, huyendo de la segunda guerra mundial. El carácter finísimo, discreto y retraído de Ilva, chocó de frente con el desparpajo, el caos y el furor del trópico. No podían ser más diferentes. Alejandro empezó a salir solo y a divertirse por su cuenta.
Alejandro y Sonia se conocían de vista desde niños, pero el ángel del amor se demoró en apuntar su flecha hacía ellos. Durante temporadas de su niñez y juventud, vivieron a sólo una cuadra de distancia, ya que la casa de la abuela de ella quedaba al otro extremo de la calle y de la casa de los padres de él en Barranquilla, más abajo del Country Club.
En una oportunidad, él se presentó en la ciudad con una novia gringa y la llevó a pasear con sus amigos y amigas del barrio El Prado al río Magdalena.
Alejandro agarraba a la gringa, la besaba en la boca y se la sentaba en las piernas. Ese comportamiento, que es visto ahora como algo normal entre enamorados, estaba prohibido y era un verdadero escándalo en los años cuarenta. Al respecto, la novelista barranquillera Marvel Moreno nos cuenta en sus memorias que la presión y la represión moral en Barranquilla era tan oprimente y sofocante que ella descubrió su lugar en el mundo cuando llegó a Paris y observó a una pareja besarse en la calle sin ningún problema. Eso nos da una idea del terremoto que se armó en la ciudad cuando Sonia y Alejandro se fueron juntos.
Se enamoraron durante la elaboración del retrato de Sonia. Ella posaba una hora diaria en el estudio de Alejandro en Barranquilla, y en Bogotá en los altos del teatro Faenza. Prolongaron el proceso a propósito, y el retrato seguía y seguía hasta que la pasión se les salió de las manos, y él no tuvo más alternativa que proponerle matrimonio: "Te invito a que nos muramos de hambre juntos en París, pero te advierto que siempre me levanto de mal genio", le dijo.
La situación era insostenible. Sonia y Alejandro estaban locamente enamorados y no podían vivir el uno sin el otro, pero ambos estaban casados y, para agravar la situación, Ilva Rash, la mujer de Alejandro, acababa de tener a su hijo Diego.
La familia de Sonia le suplicó que intentara salvar su matrimonio y ella hizo el esfuerzo en Bogotá por un año más, pero no había nada que hacer. Se divorciaron de sus respectivas parejas, se casaron por poder en México y luego civilmente en París. Sonia se llevó a uno de sus hijos con ella para Francia y el otro se quedó con su abuela en Barranquilla. Para sus familiares y amigos, fue un baldado de agua fría. Algunos familiares de Alejandro no le hablaron en muchos años a raíz de esto.
Como en París era muy difícil vivir, consiguieron una casa que tenía como once siglos de antigüedad, en Alba la Romaine (Ardeche). Se instalaron como artistas pobres y bohemios, y vivían de lo que les mandaban sus familias. Sus diversiones eran muy sencillas y consistían en pasear en carretera y conversar con los aldeanos. Sonia bailaba encima de las mesas de los bares y restaurantes, y con esto conseguían beber y comer gratis. Esos años fueron un sueño hecho realidad: se codearon con Picasso y los existencialistas sin un franco en el bolsillo.
Sonia lo recordaba como un marido fuera de serie, que la animaba a perseguir su sueño de ser una artista, le decía que no le importaba que la casa estuviera sucia, ni tener que repetir las camisas sin lavar, que lo importante para él era que ella bailara y se realizara como mujer. Que tenía demasiado talento para andar limpiando. Y le pedía que bailara para él mientras pintaba en el estudio.
–¿Pero para qué quieres que baile para ti, si no me estás viendo? –le preguntaba ella.
–No te veo, pero te siento –respondía él.
Allí estaban, de espaldas al mundo, por encima del mundo: La bailarina más importante de la historia del país, la mujer más bella de su época, bailando en una antigua y derruida casita de más de mil años de antiguedad, para su amado, para ese hombre que dejó por seguirla a ella familia, honor, reputación y fortuna.
Ella señalaba con los movimientos de su cuerpo sudoroso, el movimiento preciso del pincel, la rotunda vibración de los colores, la alegre profundidad del paisaje. Ella era perfume, privilegio, volcan y música de tambores. Él escribía sobre el lienzo templado frente a él, esa obra de arte que danzaba. Ella canalizaba en su sangre la fuerza brutal de nuestro exuberante mestizaje. Él como un escribano afortunado y febril, atrapaba en el aire las tormentas, la furia de los océanos, el oleaje que las caderas de Sonia provocaba, al ritmo de la vieja vitrolita de música que sonaba en el rincón.
Su historia de amor marcó una época. Era usual que estando juntos en cualquier sitio público, él súbitamente gritara a todo pulmón: “¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te adoro!”. Ella le recriminaba cariñosamente:
– ¿Pero por qué no me lo dices a mi? ¿Por qué tienes que gritarlo para que todos se enteren?
Y él respondía:
– Me encanta oírmelo decir.
Alejandro fue siempre un animal de trabajo. Pintaba todo el día, todos los días, y no permitía que nadie le limpiara el estudio. Encontrarlo limpio era una auténtica tragedia para él. Para Sonia era tortuoso, porque ella era muy ama de casa y la suciedad la hacía sufrir. Vivían en una provincia vinícola, y los campesinos compartían entre sí los frutos de su cosecha. El vino era prácticamente gratis. Mientras él bebió toda la vida, ella siempre fue abstemia.
Sonia nunca ahorró elogios para describir a Alejandro: “Difícilmente existe un amante más maravilloso que él, en todo sentido. Era como de mentira. Voluptuoso, apasionado, tenía todos los ingredientes para enloquecerla a una. Y para mí, que venía de una especie de noche oscura, fue como un amanecer”.
A los tres años llegaron los hijos, primero Rodrigo y después Silvana, y para él fue un shock terrible, porque los llantos le interrumpían el trabajo. Pero después vivía maravillado con ellos, como si fuera otro niño. El matrimonio, como tal duró diez años: cinco en Francia y cinco en Barranquilla, pero él se aburrió de la vida monogama y volvió a hacer vida de soltero y a andar con la una y con la otra. A las primeras conquistas que se interpusieron en su relación de pareja, Sonia las enfrentó y peleó con uñas y dientes, pero pronto entendió que Alejandro no era hombre de una sola mujer y, drástica y apasionada como era, cortó por lo sano y se divorció de él.
Luego de la separación, fueron decenas, cientos, las mujeres que pasaron por la cama y el corazón de Alejandro Obregón. Después de Sonia, se enamoró y se casó con la pintora inglesa Freda Sargent, con quién tuvo a su hijo Mateo, y se vino con ellos a vivir a Cartagena. Pero esta experiencia de pareja duraría poco tiempo.
Enamoradizo, necesitó todo el tiempo la compañía femenina. Su hija Silvana asegura que no era tanto que él fuera mujeriego, sino que ellas lo buscaban, y que podía estar con una y siempre había otra llamándolo y seduciéndolo.
Al separarse de Alejandro, Sonia se casó en Panamá con el marqués Italiano del Pogglio Franchesco Lanzoni Paleoti, padre de su último hijo Giovanny. Pero después de estar con un hombre como Alejandro, era imposible para ella estar con uno normal, por lo que la unión duró sólo dos años “muy viajados”.
Separados, Sonia y Alejandro siguieron cultivando y cosechando innumerables éxitos y glorias profesionales. Él era considerado “el pintor oficial del país”, y tuvo el inmenso honor de pintar a sus 53 años el gigantesco mural “Amanecer en los Andes” en la entrada del Hall del edificio de la Organización de las Naciones Unidas. También pintó los murales de las plenarias del Congreso de la República de Colombia. Con su ballet de Colombia, Sonia ganó decenas de premios y condecoraciones, y recibió ovaciones de pie en prácticamente todos los países y en todas las casas reales del mundo.
Pero un día cualquiera algo ocurrió. Ese gran amor del pasado volvió como un torbellino. Entró de sorpresa por la ventana. Un periodista le preguntó en directo por televisión a Sonia Osorio por su vida sentimental. Ella dijo resueltamente mirando a la cámara: “He querido a muchos hombres, pero amado, amado, solo a uno”. Esa noche, Alejandro la llamó y solo atinó a decir con la voz quebrada por la emoción: “Gracias Sonia”.
Alejandro murió en brazos de su hija Silvana en Cartagena en 1992, de un tumor fulminante en el cerebro. Descansa en el bello mausoleo que posee la familia Obregón en el cementerio Universal en Barranquilla. Su epitafio (si es que un epitafio puede abarcar una vida) es una sola palabra: “Siempre”.
A Sonia se la llevó una infección renal hace dos años. Fue despedida entre tambores, cumbias, discursos y cantaores, y enterrada en Bogotá con todos los honores y homenajes que corresponden a la fundadora del Ballet de Colombia. Un carnaval fue su funeral, porque un carnaval fue su vida, como lo fue su relación de pareja con Alejandro: colorida, ruidosa, llena de jolgorio, de música, de libertad, de danza y espontaneidad.
Juntos, poetas del cuerpo y del color, faunos venidos de una época legendaria de druidas y unicornios, escribieron en el lienzo del destino una historia de amor que perdurá en la memoria del arte, más allá de lo que ellos jamás llegaron a imaginar en esas frias, bohemias y luminosas noches de pobreza, música y vino en Paris.