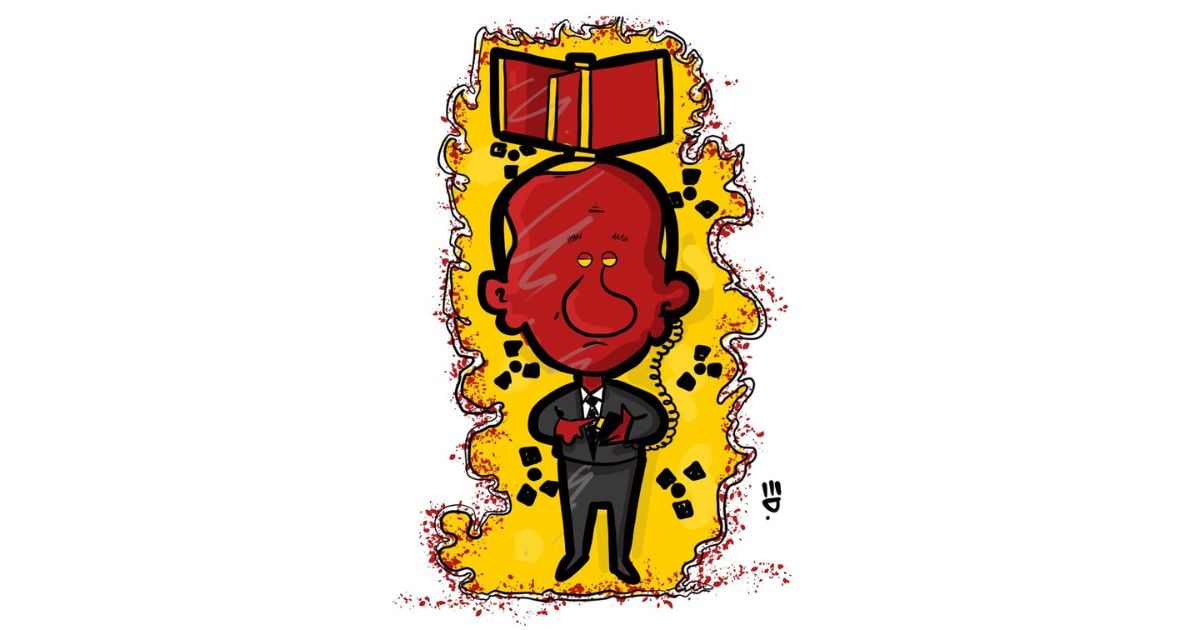Hace cuatro años llegó al Hospital Psiquiátrico de Villareal de los Volcanes una anciana y su nuera, acarreando un niño entonces de doce, rubio él y de aspecto inocente, que inicialmente no respondió al saludo de nadie, y que más tarde no respondería ni a los test psicológicos formulados, ni al tratamiento médico y psiquiátrico con que se pretendió sacarlo de la sombra.
Se sospechó en principio que una terapia aplicada y el contacto con otras voces y personas resquebrajarían el aislamiento, pero los encefalogramas y demás indicadores médicos revelaron un retardo mental profundo, como consecuencia del progresivo deterioro cerebral en el que intervinieron factores velados por el hermetismo de los familiares responsables, pero explicado gracias a las pesquisas y a la elucubración científica de quienes lo atendieron.
José Carlos Faña Ríos* nació en Pasto, fruto de una pareja que nunca llegaría a conocer; primero porque fue abandonado desde niño; segundo porque nunca recuperaría la razón. Su padre, con estudios de quinto de primaria, hasta hace un tiempo deambulaba en la ciudad trabajando con un carro de caballos, y la madre, se extravió en los laberintos del olvido desde que el niño cumplió unos cuantos aniversarios.
Hay quienes suponen la existencia de relaciones interfamiliares en la procreación de José Carlos, o quizá un parto mal atendido que desde entonces lesionó la conexión de las neuronas. Pero lo que está más que demostrado, es que el ambiente de escaso nivel cultural fue haciendo del pequeño un vegetal amarrado a la pata de la cama, mientras la madre ejercía algún oficio.
Y es que José Carlos siempre estuvo solo. Cuando fue recogido por la abuela tras el definitivo abandono de los progenitores, debió quedar días enteros -mientras la buena anciana trabajaba- con la sola compañía al parecer de gatos o de ratas a quienes el niño trata de imitar, emitiendo extraños sonidos guturales y acurrucándose junto a quienes lo visitan, como si aún presintiera los reflejos del amparo que en un extraño lenguaje de solidaridad y entendimiento, aquellos animales pudieron depararle.
Eso es todo cuanto sabe hacer; además de golpearse las manos y la cabeza; por lo que debe someterse a la camisa de fuerza que lo sobreexcita, aún en su desorientación del tiempo y el espacio.
Dicen quienes se enteraron que fueron muchos los inquilinatos en los que la abuela y el niño debieron vivir para que no se molestaran los vecinos, que solían arrojar piedras o desperdicios por la única claraboya de la pieza pensando en algún ruidoso animal que permanecía encerrado; y muchos los sufrimientos padecidos cuando el infante por momentos buscaba destruirse, maltratándose o lanzándose a los carros.
Destinado a permanecer de por vida sin comunicación social con nadie, José Carlos, contradictoriamente, bien podría ser el símbolo de un homenaje a las madres, para recordarles que el deseo inicial por concebir un hijo, más el cariño, la entrega, la paz, la dedicación, la justicia social y el mantenimiento de un espíritu emprendedor y persistente como el que ahora se predica y se rebusca, son argumentos que evitan ausencias desastrosas o deterioros sicosomáticos irreconciliables, que hagan de la vida un sendero tenebroso que sólo conduce a los abismos, en vez de labrar los ribetes de una personalidad encaminada hacia el servicio y el deseo de sentirse útil, aportando al desarrollo integral y humanista no sólo de cada individuo, sino también de la familia y de la misma sociedad a la cual se pertenece.
José Carlos no saldrá nunca de la ignominia a la que fue destinado. Sólo cuando algún día exhale el último suspiro, se abrirán las rejas de su existencia triste, y quizá, sin que nadie lo extrañe en el futuro, encontrará la paz y el consuelo que en vida, nadie, por más esfuerzos que se hubieren realizado, pudo otorgarle para reanimarlo y conducirlo hacia la luz que en su demencia reclamaba.
* Nombre cambiado para proteger la identidad del protagonista