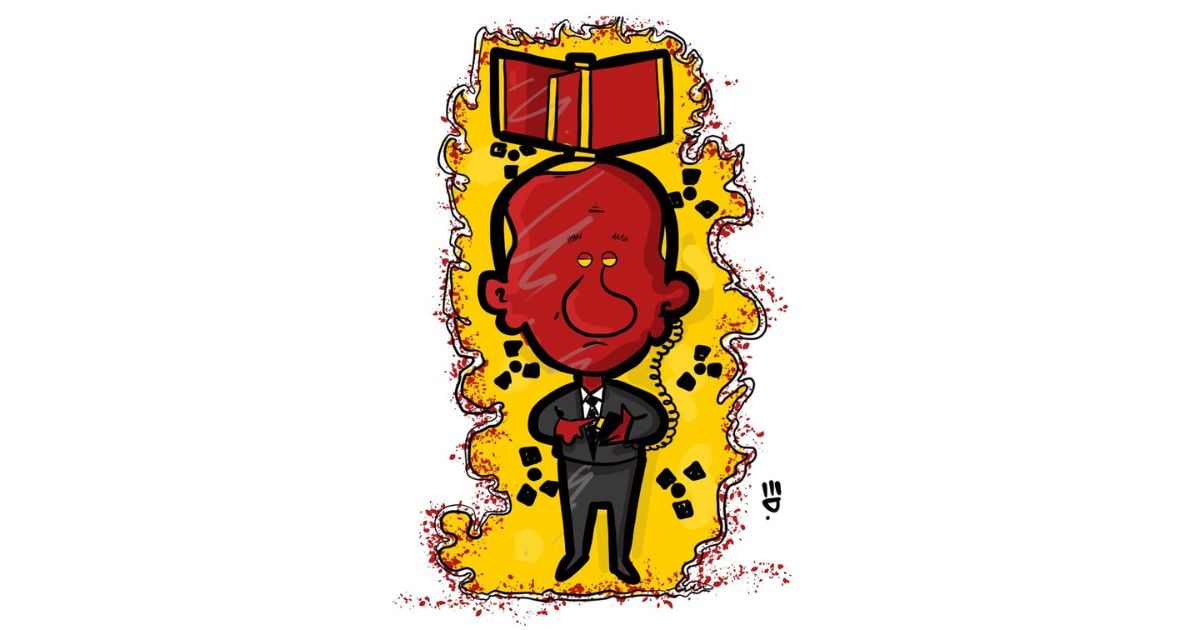Y yo empecé a narrar mi historia, lo que había vivido, lo que había sentido debajo de mis pies, conté que vi gente correr, como dice el bolero, asustada, llorando, con el pánico al lado, hablándole al oído. Y mientras contaba y contaba todo aquello, mi voz se partió y empecé a llorar. Los estudiantes de un taller que dictaba en Ciudad Bolívar recién llegué a Bogotá, se acercaron a ponerme sus manos en la espalda y me daban ánimo. Recuerdo que uno de ellos, de los más pequeños, trajo del baño un poco de papel para que me limpiara las lágrimas. El taller terminó de repente y los estudiantes regresaron a sus casas, y yo me quedé acompañado con los recuerdos del terremoto de Armenia.
Acaba de cumplir 17 años y un 25 de enero, pasada la 1 de la tarde iba a empezar a almorzar, cuando la novia de aquella época me llamó y me dijo que nos veríamos en el centro para hacer el pago de su matrícula a la universidad. Colgué el teléfono y me senté en la mesa del comedor. En ese momento la tierra, como era y aún sigue siendo costumbre en esa región, empezó a moverse.
Primero fue un movimiento leve, o eso sentí, y en cuestión de segundos, la taza de jugo de sobremesa se derramó sobre el mantel del comedor, y yo me levanté y corrí hacia la puerta del baño, justo al frente de mí, para ponerme debajo de ella. Y la tierra se seguía moviendo, y vi los cuadros caerse y la pared rajarse, y vi a mi abuela correr hacia la salida de la casa, desde un segundo piso, y la vi caer, y me quedé quieto, y ella se levantó y volvió a correr y bajo la escala que parecía una serpiente amarilla que zigzagueaba a toda velocidad. Y dejó de temblar. Fueron menos de 30 segundos que parecían infinitos. Salí de la puerta, caminé por algunos lados de la casa, mi tío, el otro habitante ese día, ya estaba en la calle con mi abuela. Deduje que la casa estaba bien, aporreada, pero bien, firme, viva, y nosotros también.
Y de la nada escuché a mi abuela gritar y clamar a dios y la virgen por lo que había pasado. Entonces también salí a la calle y vi el desastre. Toda la acera del frente estaba en el piso, apenas una nube de polvo de ladrillo, como una manada de fantasmas de color naranja, se levantaba del suelo. El terror había tocado nuestras vidas. Mi padre llegó a casa y estaba bien, mi otro tío y su hijo recién nacido estaba bien, mi novia no alcanzó a salir de su casa y estaba bien... Mi familia estaba bien. Pero con algunos de mis amigos no fue igual.
Recuerdo que al rato, antes de la réplica de las 5 de la tarde y que terminó por derrumbar la Asamblea Departamental y de paso, sumar más muertos y desaparecidos, me encontré con Eduardo, un señor que era dueño de un taller de soldadura de autos y que me conocía de niño y jugaba fútbol con él en la cuadra, me dijo que Ramón había muerto, que lo fuésemos a ver porque no había quien levantara los cadáveres. Y salí con él a ver a Ramón.
Ramón trabajaba con Eduardo en el taller, también me conocía siendo un niño y también jugaba fútbol conmigo, y jugaba bien y era hincha del Deportes Quindío, y tenía ojos verdes y un bigote como el de Serpa, pero rubio. Tenía también, según Eduardo, 35 años.
Y vi sus ojos verdes y su bigote rubio cubiertos de polvo, y su cuerpo, que no podía verse, aplastado por un pequeño camión y encima del camión todo una gran pared blanca, que parecía más bien una cobija llenando de calor a aquel cuerpo frío. Y mientras caminaba de vuelta, me encontré con la muerte puesta de muchas formas, formas que no quiero narrar aquí.
Y los días pasaron y llegaron los saqueos, y los disparos que se escuchaban en la noche a lo lejos de gente defendiendo sus casas y sus barrios de los ladrones, y el ejército que acordonó el centro de la ciudad, y el éxodo de aquellos que tenían familia en otros lados, y nosotros durmiendo varios días dentro de un bus por miedo a que la casa, con una nueva de las tantas réplicas, se cayera, y las historias fantásticas que surgían entre los escombros, como la del niño que sobrevivió tomando sus propios orines, y la gente desesperada que entraba a la fuerza a los supermercados en busca de comida, de zapatos, de tinte para el pelo, hasta un maniquí recuerdo ver en los hombros de alguien. Y llegaron las ayudas de todo lado, y aparecieron los albergues y casas mal construidas que habían hecho muchas familias que habían perdido todo…
El tiempo nunca trae olvido, pero mitiga el dolor. Hoy puedo escribir parte de esta historia sin tanta tristeza, sin sentir la ausencia de los que allí se fueron, los que se murieron y los que tenían muerta el alma.
Pero aún no puedo evitar un leve sollozo que me atora el pecho.
Debo ir al baño por un poco de papel.